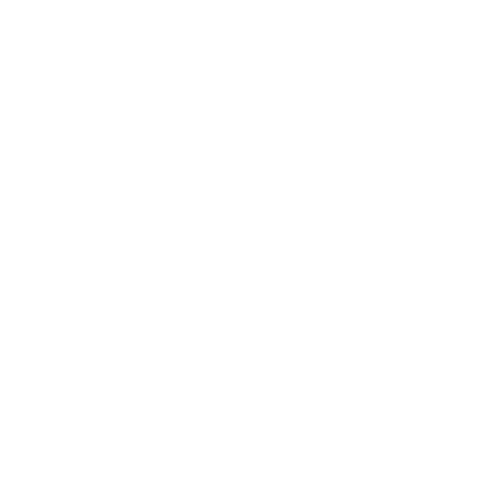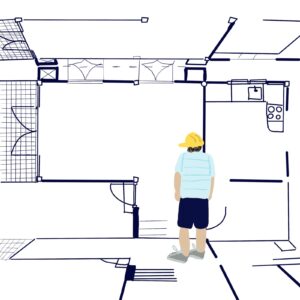el café con teclas
Las puntitas nada más

Hace unas semanas fui al salón de belleza y me encontré a una conocida que estaba tratando de consolar a su hija, una niña hermosa, calculo que de unos 10 años, que estaba al borde de las lágrimas. La causa de su tristeza era que le habían cortado el pelo. Ay, sentí su dolor. Y el de todas las mujeres que hemos ido al salón de belleza a pedir que nos corten “las puntas” y salimos con el cabello trasquilado.
Eso me pasó una vez cuando tenía 15 años. Lloré las tripas cuando llegué a mi casa. Llamé a mi amiga Tammy para desahogarme. Trató de subirme el ánimo y me compartió un truco que había leído en una revista. “Compra anticonceptivos, los machacas y se los echas al champú. Las hormonas hacen que el cabello te crezca rápido y hermoso”.
Sentí que el sol volvió a salir al escuchar eso, pero después caí en la cuenta de que antes muerta que ir a la farmacia a comprar anticonceptivos. ¿Qué pensarían de mí? Y ni hablar de decirle a mi mamá que me hiciera el favor… Con lo mal pensada, seguro hubiera presumido lo que no era.
Las galluzas son otro dilema. En casi todas las fotos de mi anuario de tercer grado salgo con lo que parece una pista de aterrizaje chueca en la frente (ver foto). Esa fue mi mamá en modo “para qué ir al salón de belleza, si yo te lo puedo cortar en casa”.
Pero hasta a los estilistas más profesionales se les va la mano. Muchas veces me han cortado la galluza, que queda parejita, pero que si fuera un pantalón sería un cruzacharcos. Horror. Para resolver eso me ha tocado meterle mano al Love Lee a ver si logro que estire al menos unos milímetros, lo suficiente como para que roce mis cejas.
Pero si creen que este tema de los cortes de cabello es algo exclusivo de las mujeres y niñas, se equivocan. Cuenta mi mamá que de chico mi hermano lloraba cuando le cortaban el pelo, porque decía que él era Sansón e iba a perder toda su fuerza.
Por mi parte, cuando eran bien pequeños, a mis hijos les tenía que cortar el cabello mientras dormían, porque si no era como tratar de bañar un gato. Ya más grandes iban al peluquero de mala gana y con cara de pocos amigos, y siempre, siempre, llevaban un gorro para ponérselo después de su peluqueada y disimular su nuevo y nítido pelín pelado.