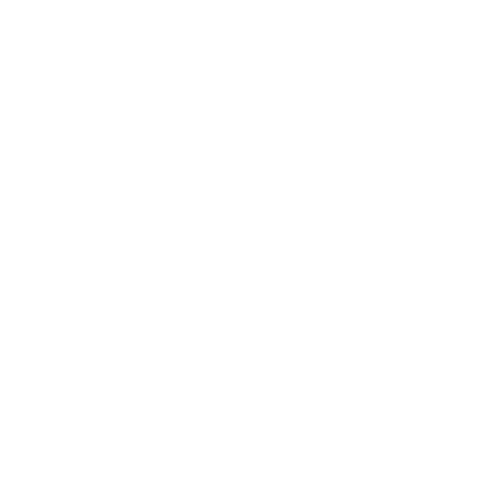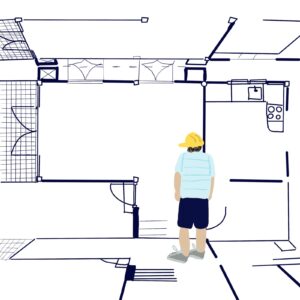el café con teclas
Así es mi viejo

Cuando todas las personas se limpian las manos, mi papá se remanga hasta el hombro. Esa es la virtud que más admiro en él.
Por eso, cuando me dice que no me preocupe por algo, que él se va a encargar, le hago caso y me quedo tranquila: él lo va a arreglar. Y si no lo arregla, es porque no se puede, y si no se puede, bueno, ¿entonces qué gano con preocuparme?
Aprecio que, aunque no usa muchas palabras, apunta las suyas como flechas en un impecable tiro al blanco. Como el día que estábamos conversando de algo y me contestó: “Algunas personas no se prenden ni aunque les eches leña” o la vez que exclamó con ironía: “Cada quien hace justicia a su manera”. En el contexto de lo que estábamos hablando, me pareció brillante. O el domingo que yo me estaba lamentando porque no me eligieron para un puesto que quería y repuso: “Hay personas a quienes les gusta el melón y hay otras a quienes les gusta el rábano”. No sé si yo soy un melón o si se supone que soy el rábano, pero eso me dio risa. Y ya saben, la risa mejora todo.
Mi papá es tan sabio, que es a quien la gente recurre para ayuda, consejo, mediación o hasta desahogo. Tiene la sabiduría de Yoda, el humor de Mister Miyagi, infunde el respeto de El Padrino, tiene el valor de William Wallace y un corazón exclusivamente suyo.
También es una persona correcta, y con él comprobé una vez más, que no hay pequeño gesto que pase desapercibido.
Estábamos de viaje. El destino era Roma. Era un día soleado de junio y mis padres, hermanos y yo paseábamos contentos en la ciudad italiana.
De pronto, apareció una señora con una bebé en brazos, y el resto de su prole al lado. Era una familia gitana, de esas que tenían fama de asediar a los turistas. Eso fue a principio de los años 90; no sé si la cosa ha cambiado.
La señora se prendió del brazo de mi papá, lamentándose y pidiéndole ayuda. Mi papá, asombrado, sacó su money clip y le dio un billete, cuya denominación no alcancé a ver.
Seguimos caminando, un poco sorprendidos de lo que acabábamos de presenciar y de la osadía que debe tener alguien para invadir así el espacio personal de los otros. Pero en pocos minutos nos sorprendimos un poco más.
Una de las niñas venía corriendo atrás de nosotros. “Señor, señor”, gritaba. Cuando nos alcanzó, le extendió su mano a mi papá y le devolvió la billetera. Hizo gestos y nos dio a entender que esta se le había caído. Así como vino, se dio la vuelta y se fue corriendo como un pequeño bólido.
Nos tomó unos segundos comprender lo que había pasado, algo que nuestro guía corroboró. Estas personas eran carteristas profesionales. El teatro de guindarse a la gente, pidiendo ayuda, era para aprovechar la confusión y poder meter sus manos en los bolsillos y hacer de las suyas desapercibidamente.
Pero que un carterista devuelva la billetera, es algo que ni el guía había presenciado.
Yo tengo mi propia teoría: se llevaron la billetera, y al ver que adentro mi papá solo tenía tarjetas de crédito, cédula, licencia y otros documentos inservibles para ellos, en vez de descartarla, prefirieron devolverla como un gesto de gratitud por la amabilidad que les había dispensado mi papá.