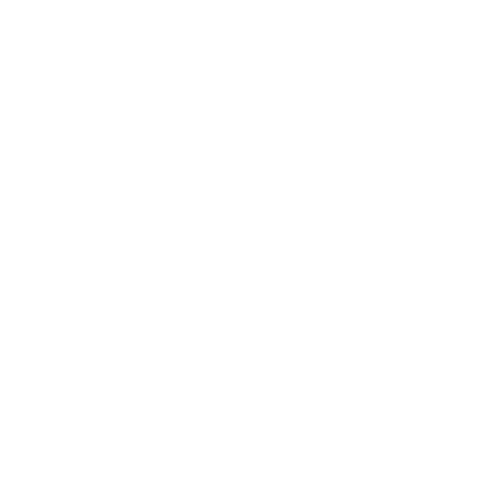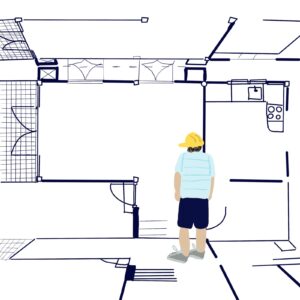el café con teclas
La huelga

De pequeña, mis padres no me tenían que castigar. Ni siquiera tenían que regañarme, aunque de vez en cuando me hacía acreedora de una de las dos cosas.
La manera más efectiva que tenía mi mamá de hacerme temblar, no era haciendo algo. Al contrario, era dejando de hacer.
Las dos o tres veces en toda mi infancia en que me porté mal y mi mamá verdaderamente se enojó conmigo, lo único que requirió para retornarme al camino de la obediencia fue quitarme el habla. Recuerdo la mortificación que yo sentía, la necesidad de recuperar el cariño que me tenía en pausa. Yo estaba dispuesta a ordenar mi cuarto, compartir con mi hermanita, ¡hasta ayudarla en la cocina!, lo que fuera, con tal de caer nuevamente en gracia.
Qué diferencia lo que fue, de lo que es. Esas fórmulas de antaño no tienen el efecto deseado en mis hijos (ni en los ajenos). Lo sé, porque he preguntado.
Bajo el riesgo de sonar más antigua que una vitrola, puedo afirmar que en mis tiempos los hijos sentíamos reverencia por nuestros padres, por el solo hecho de ser nuestros padres. Una mirada era tan poderosa como una chancleta, y si no te gustaba seguir órdenes, por lo menos que no se te notara.
Ahora, cuando me pongo brava con mis hijos y dejo de hablarles, he descubierto que lo ven como unas vacaciones, o incluso como un premio: la oportunidad de disfrutar la mágica virtud del silencio. Qué lechuga.
Hace unos días tuve otra de esas rabietas comunes en una casa plagada de adolescentes. Era la hora de la cena, y la única presente en torno a la mesa era yo. Uno se quedó dormido, el otro estaba haciendo deporte, alguien más estaba donde un amigo, y uno más no sé dónde andaba ni qué hacía, porque no contestaba el celular desde las 7:00 a.m. en que salió para la escuela. Cosa #4, esto es contigo: ¡que sea la última vez que me haces esa gracia!
No pido mucho. Mis hijos tienen sus propias vidas y responsabilidades, y es por eso que la sagrada-hora-de-la-cena es mi única regla inquebrantable, a menos que suene la alarma contra incendios. Como este es un tema reincidente, dije “no más”. Proclamé un paro.
Determiné que no se iba a hacer más cena en la casa hasta nuevo aviso. La siguiente noche, uno de mis hijos me sorprendió tomando una sopita en el desayunador. “¿A qué hora cenamos?”, me preguntó. “Ya casi acabo”, le contesté malévolamente. Como que mi respuesta no le gustó, porque comenzó a rezongar: cómo no va a haber cena, qué es esta injusticia, mi deber es alimentarlos, etc. Le dije: “Papi, ahí está la nevera, puedes prepararte lo que se te antoje”, sabiendo perfectamente bien que de ser así, cenaría pan con queso por el fin de los tiempos.
Al día siguiente me dice la Yami: “Señora, llamó Cosa #4 a pedirme que haga nuggets y arroz para la cena”. Ese porfiado intentaba brincarse la cadena de mando.
Increíblemente, la huelga duró solo 36 horas. La siguiente noche todos llegaron a la mesa antes que yo. Al parecer, dejar de hacer aún funciona.