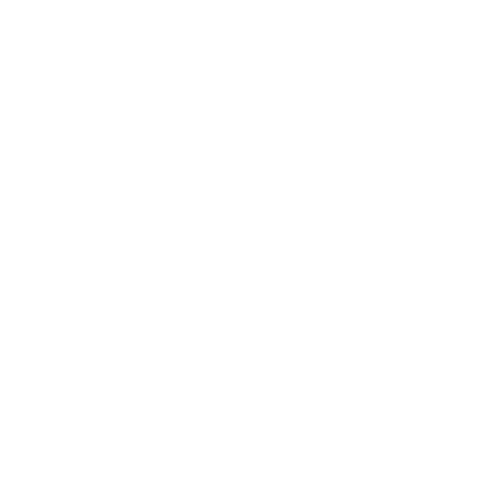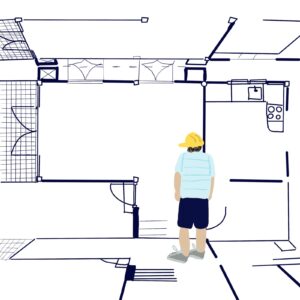el café con teclas
Con los ojos al frente

La carrera estaba reñida. Los jóvenes atletas, de siete y ocho años, parecían pequeñas locomotoras, resoplando y acelerando hacia la línea de meta.
A la cabeza iba mi hermana, desde siempre determinada y competitiva. Sentada en las gradas la animaba mi mamá.
Mi hermana corría con toda la velocidad que sus flacas piernas podían generar. Centímetros atrás venía otra niña, buscando atajarla.
Llegó la vuelta final; la línea de meta ya se divisaba. En esos últimos momentos, mi hermana cometió el error que le costó el primer lugar. Sintiendo que la otra niña la estaba alcanzando, volteó a verla. Habrá querido determinar, insegura, qué tan cerca o lejos estaba, pero esa distracción de microsegundos le dio a su pequeña contrincante la delantera para cruzar la meta con milímetros de ventaja y arrebatarle, así, la victoria.
Esto ocurrió hace más de 40 años y se convirtió en una de esas historias legendarias, de aquellas que escuchas tantas veces en tu infancia –con moraleja incluida- que ya casi sientes que tú misma la viviste o presenciaste.
Mi mamá usaba este relato con frecuencia para ilustrar la importancia de no estar pendiente de lo que hacen los otros y enfocarse más en lo que uno mismo debería estar haciendo. Y tiene razón.
¿Saben la cantidad de energía que malgastamos en ese vicio? ¿El tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas? Cada quien debe procurar en todo hacer su mejor esfuerzo, confiar en sus propias capacidades y asegurarse de darles el mejor uso. Eso es todo. Cuando se distrae mirando hacia atrás -o hacia los lados- quita los ojos de sus metas, y le sucede lo que le pasó a mi hermana: queda de segundo lugar.
En una carrera una medalla de plata no está nada mal, pero en la vida real, en que cada quien es su principal protagonista, sí vale sebo quedar como un mero finalista, no porque te falten las aptitudes, sino porque al tener los ojos puestos en lo ajeno, desatendemos lo propio.