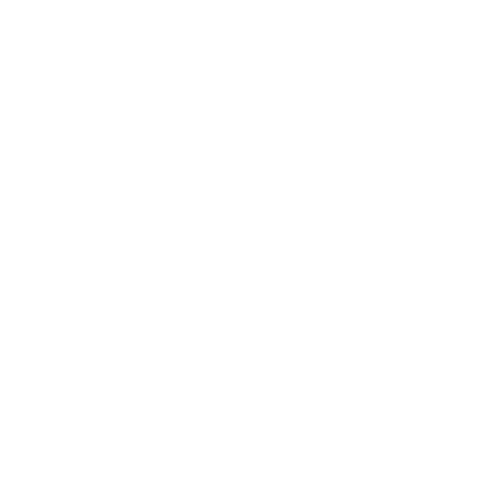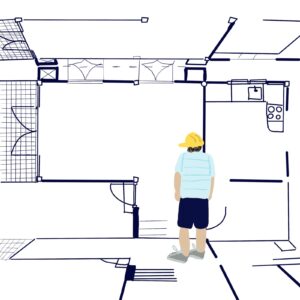el café con teclas
El apartamento en el edificio Crystal

Hace unos días estaba por El Cangrejo y de pronto me encontré en la calle Alberto Navarro, justo frente al edificio Crystal. Ya no es color gris claro; ahora está pintado de verde, algo que me pareció incongruente con su nombre, pero luego llegué a la conclusión de que hoy en día están de moda los cristales en todos los colores. Así que está bien que lo pinten del color que sea.
Ese fue el edificio donde pasé la mayor parte de mi vida, pero estoy calculando que este año cumplo 18 años en mi residencia actual, por lo que pronto tendremos un empate.
Cada vez que paso por esa calle miro hacia arriba. Allá, en el último piso del edificio, está el apartamento con las escaleras en forma de caracol de donde me caí y casi me reviento, los cuartos que fueron testigo de las torturas cortesía del molestón de mi hermano mayor y de las haladas de greña con mi hermanita. Pero no todo era pelea. En mi cuarto estaba el escritorio que tapábamos con una sábana para meter muñecas y jugar a la casita. Abajo, al lado de la piscina, aprendí a montar bicicleta, y me caí al estrellarme contra una mesa.
Me acuerdo bien de esa área social. Ahí está el baño donde escondí al perro tinaquero que le compré sin permiso a un señor que los vendía parado en medio de la vía Argentina.
Después tuve que desalojarlo forzosamente porque el conserje me advirtió que, de lo contrario, me iba a acusar con mi mamá. Pero el conserje era bueno en otras cosas: me timbraba para avisarme cuando iba pasando el paletero.
En el cumpleaños de un vecinito le pegaron a un niño por accidente con el palo de la piñata, y otro día que estábamos jugando en la piscina, otro vecinito, un coreano llamado Daniel, me ofreció a probar unas sardinitas fritas de un paquete que parecía como de cheez whiz. Decliné amablemente.
En Halloween recorría todos los pisos del edificio pidiéndole pastillas a los vecinos y nos las comíamos sin miedo. Aunque no se discriminaba y los visitábamos a todos, más me gustaba parar donde los vecinos gringos, porque esos le metían feeling a la cosa y regalaban chocolates de los buenos. Nada de pastillas genéricas, de miel ni chicle fresh.
Una vez quedé trabada en el ascensor en el piso 14. En la calle mi mamá estacionaba el carro que me robé una vez a los 17 años.
Hablando de la calle, cuando ya era grande le robaron las copas a mi carro en más de una ocasión. Un día incluso se llevaron el equipo de música. Para ser un barrio tranquilo, ¡sí que había amigos de lo ajeno!
Es curioso, pero ahora, tantos años después, a menudo sueño con ese apartamento. La sala con la alfombra roja, el comedor con la mesa blanca, el balcón donde cenábamos, son el escenario donde aparezco a menudo haciendo cosas en mis sueños.
Debe ser que el inconsciente opta por llevarnos a los sitios donde perduran nuestros más dulces recuerdos.