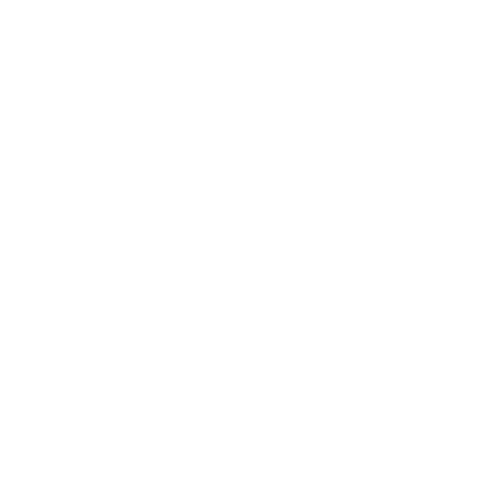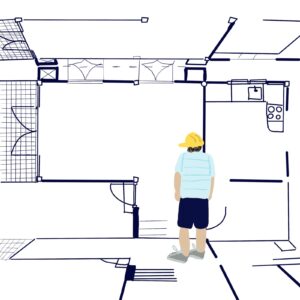el café con teclas
El día que me puse una pollera

OK. Voy a divulgar exactamente cómo fue todo el asunto con las benditas polleras. Cuando mi mamá sugirió en el chat familiar hace unas semanas hacer una tarde típica en su casa, todo el mundo estuvo a favor. Mmm, comer bollos y tamales es una propuesta que seduce a cualquiera. Pero cuando añadió: “Y vengan todas en pollera”, el chat quedó mudo por unos segundos y de pronto empezaron los comentarios. “¿Pollera? Yo ni tengo”, dijo una, “Yo tampoco”, añadió la otra, “¿Para qué?”, argumentó una más, y no faltó quien dijera “No tengo tiempo para eso”. Mi mamá, a quien es más fácil sacarle una muela que una idea de la cabeza, no desistió del tema: la tarde de polleras iba sí o sí. Una de mis hermanas me escribió por directo: “¿Entonces? ¡Haz algo!”.
Yo tenía sentimientos mixtos al respecto. La última vez que lucí una pollera con todas las extras fue en el acto típico de kínder; ya se imaginarán, siglos atrás. Por muchos años, cada vez que llega noviembre pienso qué lindo sería engalanarme con una, pero tengo dos problemas. Uno, que no tengo pollera, y dos, que no tengo a dónde ir con una. Nunca he ido a Los Santos y no tengo el Desfile de las Mil Polleras anotado en mi agenda. O sea que aunque la idea me parecía buena, llevarla a la práctica iba a ser un poco como quedar vestida y alborotada.
MIENTRAS, mi mamá ya estaba movilizando toda su red de conexiones, averiguando quién alquilaba polleras. Cuando se enteró lo que valía, casi, casi que se echa para atrás. Pero las ganas de hacer su tarde de polleras prevaleció por encima de todo.
Poco a poco la resistencia de las demás fue dando paso a la ilusión enorme de lucir lo que muchos consideramos el traje típico más hermoso del planeta. Cuando mi mamá empezó a compartir las fotos de las polleras disponibles para alquiler en el chat, la emoción se tornó contagiosa. “¡Me pido la roja!”, “¡Me encanta la azul!”, “Wow, la blanca…”. Por mi parte me pedí la negra, e hice hincapié en que quería el “pompón” (mota) en fucsia.
Llegó el día del evento. Todas las mujeres de la familia estábamos en un estado de agitación. Cita para maquillarse, cita para peinarse, cómo vestirse. Cuando abrí la caja de los tembleques casi me caigo para atrás. ¿TODO eso iba en mi cabeza? Soy cabezona, pero no pensé que todo eso me cabría encima. Al ver las joyas por poco se me salen los ojos. Qué hermosas las cadenas, las gargantillas, zarcillos, mosquetas y tapahuesos. Voy a sonar como súper creída, y de verdad que no lo soy, pero cuando me empezaron a peinar, y las trenzas se convirtieron en moños, y los moños quedaron cubiertos por los tembleques y peinetas, literalmente sentí que me estaba enamorando de mí misma. Y eso que esa partidura en el medio no es mi mejor peinado y siento que me hace ver narizona.
A mí me da migraña hasta ponerme una vincha, así que ese día fui preparada y me tomé una Supradol de antemano. Ningún dolor de cabeza me iba a dañar el día, y eso que ya había varias en la familia diciendo que los tembleques no las dejaban ni pensar. Cuando estuve lista y me vi en el espejo, no podía dejar de mirar. La niña que vive permanentemente en mí no se quedó tranquila y también me puso a dar mil vueltas con la pollera.
Ana Isabel Illueca lo dijo al punto cuando exclamó en su poesía: “No me pidas que cambie mi vestuario por gasas ni sedas. Ninguna panameña cambiaría por nada su pollera”.