el café con teclas
El helado de la discordia

Estoy sentada en mi escritorio terminando de comerme mi segundo paquete de maduritos. ¡Qué ricos son! Quiero concentrarme en la pantalla de la computadora, pero el hambre no me deja pensar. Ya en la mañana me comí como ocho o nueve chocolatitos Hershey. Ahora estoy contemplando la maravilla que es ser adulta y poder ingerir todas las burundangas que quiera sin tener a nadie fiscalizándome.
No siempre fue así. Cuando era adolescente, rellenita que estaba, no conocí lo que era comerme un helado en paz. Tenía que esconder los chocolates y trancarme en mi cuarto para darme gusto con una trenza de pan. No es que me lo tenían prohibido, pero, ¿cómo puedes disfrutar cuando sientes ojos escrutadores encima, preguntándote con la mirada “¿vale la pena consumir todas esas calorías?”.
La prioridad en mi casa era salud primero y ser flaca después. En serio. “¡Nadie quiere una novia gorda!” era el mantra de mi mamá. Tal fue el trauma, que pienso que por eso al día de hoy mi hermana tiene miedo de tener hijas y está feliz con sus varones. “¿Qué tal si me sale gorda?”, me preguntó un día. (Nota aclaratoria: no tiene nada de malo ser gordita. La belleza viene en todos los tamaños y de todas formas, lo más importante es ser reversibles).
El punto pivote en mi vida fue cuando saqué permiso de manejar. Era tan libre como lejos me llevara el carro. Y así pues, hacía peregrinaciones clandestinas casi a diario a una heladería deliciosa que quedaba en la vía Porras. Estoy hablando de hace más de 20 años, pero todavía recuerdo los nombres de algunos de los sabores: goreo, málaga, stracciatella, sol levante… ¡Yum!
Como ven, estaba viviendo una doble vida alimentaria, pues mientras estaba en mi casa me hacían una torta de claras de huevo para el desayuno y un sopón de vegetales para el almuerzo. Pero apenas podía, me escapaba a comerme un decadente helado doble de mascarpone en la heladería en mención.
El detalle es que el dueño de la heladería vivía en mi edificio, creo que en el piso 7, si no me falla la memoria, y un día la farsa quedó al descubierto. Estaba en la casa con mi mamá midiéndome un traje que ella me había comprado para ir a una boda, y como era de esperarse, no me cerraba. Y arrancó su diatriba. “¡Yo no entiendo, no entiendo! ¡Tanta dieta, tanta cosa, no te veo comer nada, y en vez de adelgazar, engordas!”, comenzó. “Y para colmo me encuentro al señor Bortot en el ascensor y me dice ‘Ay señora, ¡su hija es mi mejor clienta!’. ¿Y qué le voy a contestar? ¿Gracias? ¡Como si eso fuera un honor!”. Ay Señor, quedé muda. Ese fue un clásico momento de “tierra trágame y escúpeme en otro lado”. ¡No podía creer mi mala suerte; traicionada por el vecino! ¿En qué habría estado pensando él cuando decidió contarle eso a mi mamá?
La verdad es que pocas veces vi a mi mamá tan indignada; pensé que me iba a tirar el traje en la cabeza. Después de eso no me atreví a volver a la heladería por buen rato.
Qué bueno que sobreviví a ese incidente para escribirlo ahora. Y en este momento tengo un chocolate en una mano, escribo con la otra, y me estoy riendo sola.
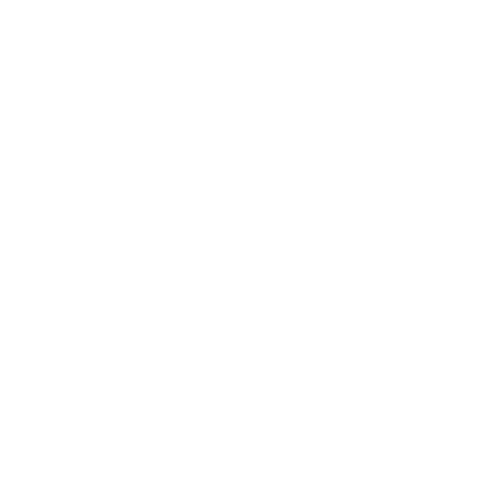

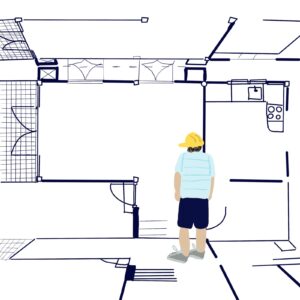

Jajajajajaja sarita!!! Me recordastes a una tia que le hacia lo mismo a su hija… A diferencia de ti.. Sigue siendo » gordita»…. Me has hecho reir a carcajadas!