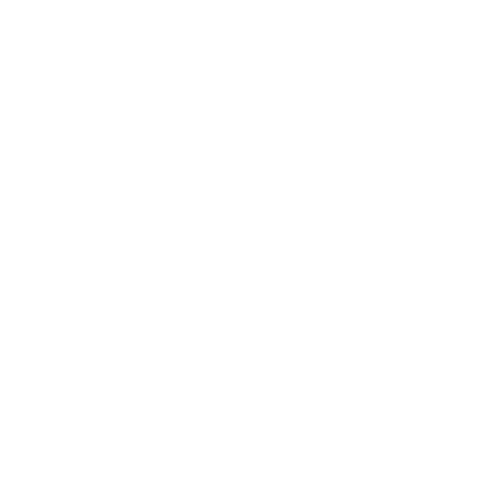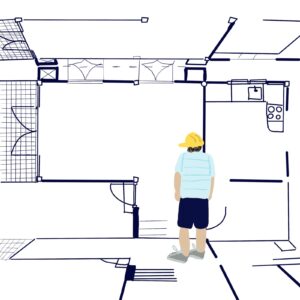el café con teclas
El tiquete del mal humor

Abrí la puerta del carro. El calor afuera era tan denso que sentía que lo podía tocar. La mascarilla en mi cara no ayudaba, pero en los meses desde que empezó la pandemia mi hijo menor creció en altura y circunferencia. Gabriel ya no tenía ni una sola camiseta que le cubriera su ombligo, ni un pantaloncillo cuyo elástico no se estuviera desintegrando. En consecuencia, ir al mall fue una cita forzada, pero impostergable.
En las mejores circunstancias no me entusiasma la idea de ir a comprarle ropa al: no se quiere medir, lo tengo que jalar, lo debo apurar. Yo no quería imaginar lo que sería la experiencia en medio de una pandemia, los dos refunfuñando con nuestras mascarillas puestas y yo rociando alcohol como fumigadora a nuestro paso. Así que opté por ir sola.
Recuerdo haber entrado al estacionamiento del mall y tomar el tiquete, porque me llamó la atención que ahora es con un sensor. Ya no debes poner el dedo en un botón.
También recuerdo haberme ajustado la mascarilla antes de bajarme del carro y lamentar haberme puesto un top manga larga.
Pero lo más sobresaliente que recuerdo de ese momento es haber guardado el tiquete del parking en el bolsillo trasero de mi pantalón, que es el lugar predeterminado para que no se me pierda.
Bueno, hice las compras, y cuando salí con mis bolsas del centro comercial, me aproximé al punto de pago del tiquete.
Metí mi mano en el bolsillo posterior derecho para sacarlo, pero no estaba. Me pareció raro. Busqué en el izquierdo y en los de adelante, pero tampoco.
Comencé a sentir cómo el mal humor se me disparaba como un cronómetro.
Buscar en mi cartera era futil, porque ahí no cabe nada. Pero igual lo hice.
¿Será que se me quedó en el carro? Eso era imposible, ¡porque sé que lo puse en mi bolsillo trasero derecho! Fui a fijarme.
No estaba en el retrovisor, ni arriba, ni abajo, ni a los costados del asiento. Tampoco debajo del carro (porque me agaché hasta el piso), ni traspapelado entre las bolsas de mis compras.
Me puse a hacer memoria, y me acordé de la vez en que bajé un paquete de galletas vacío y una lata de soda del carro y lo boté con todo y tiquete en el basurero a la entrada del mall. Pero esta vez no boté nada. Ya mi paciencia había sido secuestrada por el mal humor.
Me monté el carro, prendí el aire apuntando hacia mi cara y me quité la mascarilla como quien sale a la superficie por aire, luego de haber estado sumergido en el agua por tres minutos.
Me dirigí a la salida, y en ausencia de tiquete, le eché alcohol y oprimí el botón de asistencia.
«Inserte el tiquete», me indicó una voz del otro lado del intercomunicador.
«Amigo, mi boleto desapareció», le contesté. «Cóbreme un boleto perdido», añadí, pues en ese momento no sabía que el estacionamiento es gratis por cuatro horas.
Bueno, el impaciente de atrás ya me estaba pitando como si mi carro fuera un caballo en una competencia de saltar obstáculos.
«¡Cálmate!», le gesticulé por el retrovisor y «¡Taxi tenía que ser!», me dije en mi interior.
Siguió pitando, pero yo estaba enfrascada con el altoparlante, esperando a que la voz del otro lado me cobrara, ayudara o resolviera.
Más carros empezaron a pitar, y yo les hice señas con las manos para que se fueran al puesto de al lado. ¡Uff, la gente sí es insoportable!, rezongaba, hasta que una persona menos belicosa y no sulfurada como yo, me dijo: «señora, pase, ya le abrieron la barrera».
Jiji, ups, qué pena. Yo despotricando al volante. Estaba tan enfocada en el problema, que no me percaté que en mi cara se había abierto la solución.