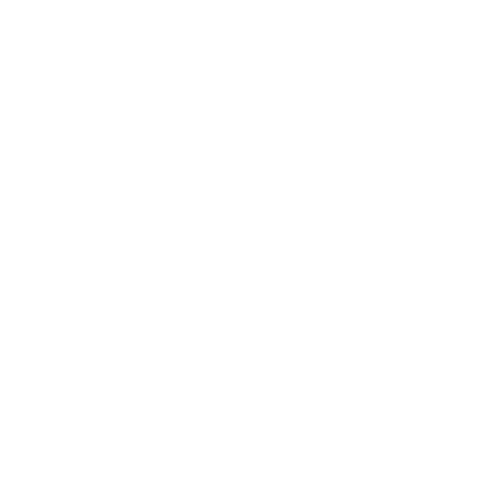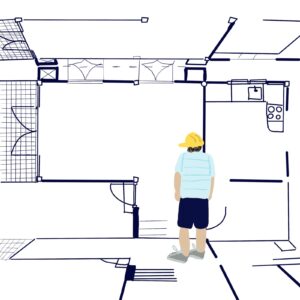el café con teclas
En la punta de mis dedos

UNA TRISTE HISTORIA.
Los que me siguen en redes sociales se enteraron de esta serie de sucesos infortunados.
El 5 de abril, un día que vivirá en la infamia, salí a cenar con amigas. Bajándome del carro, en una interrogante que dos meses después aún no tiene respuesta, me cerré la puerta en el pulgar. No sé cómo. El dolor fue tan, pero tan grande, que lágrimas salpicaron de mis ojos, como gotas de aceite en una sartén. Y lo peor de todo, no pude disfrutar la cena.
(Un #shoutout a la mesera en Blame Kiki que me trajo hielo y una curita).
Algunas horas más tarde volví a mi casa, pero el dolor se volvió de extremo, a intolerable. Así fue que llegué al cuarto de urgencias, donde me apañó un cirujano plástico que trató mi dedito y la uña, que a estas alturas de la noche, estaba del color de una berenjena. No quiero repelerlos con los lamentables detalles, pero hubo gritos (míos) implicados. Me acordé de la noche en que Gabriel se cortó con su cuchilla medieval, y tuve que contenerlo mientras le suturaban el dedo. Bueno, yo me convertí en Gabriel, solo que en vez de mi mamá, el doctor y dos enfermeros tuvieron que lidiar conmigo y probablemente llegar a la conclusión de que soy la paciente adulta más floja en la historia de ese hospital.
Les voy a decir algo: no soy particularmente floja, pero un día, cuando tenía como 8 años, estaba sentada tranquila en mi cuarto, cuando llegó una amiga de mi hermana mayor, y me dijo: “Sarita, ¡mira!”, zampó su dedo frente a mi cara y procedió a levantar y bajar su uña, como si estuviera abriendo y cerrando la puerta de un closet. Han pasado 40 años y aún no he superado el trauma.
Mantuve mi dedo cubierto con gaza y una mallita por un mes. Luego, compré curitas de todos los diseños y colores, porque no soportaba ver mi uña toda magullada. Aparte, porque no había una persona que no me dijera: “Ay, esa uña se te va a caer”. ¡Agghhhhh, no! ¿Qué necesidad tienen de decirme eso? Pero al cabo de dos meses sucedió lo inevitable y se aflojó la susodicha, momento en el cual procedí a buscar en la cocina uno de esos alambritos que vienen con las bolsas Centinel, y lo enrollé en la punta de mi dedo. Ni John Hopkins puede competir con mi tecnología.
Ahora que les compartí (casi) todos los detalles, pueden tener una idea de lo que fue todo el drama, y les cuento lo que sigue:
La semana pasada fui al salón de belleza, y cuando le mostré mi dedo a la manicurista, una señora que estaba cerca y vio mi dedo de reojo, exclamó: “Ay, no, ¡yo jamás pudiera tenerlo así!”. Casi le contesto “¡No sabe lo que se pierde!”… O sea, como si cerrarme la puerta en el dedo fue a propósito y tener el dedo de colores es una elección.