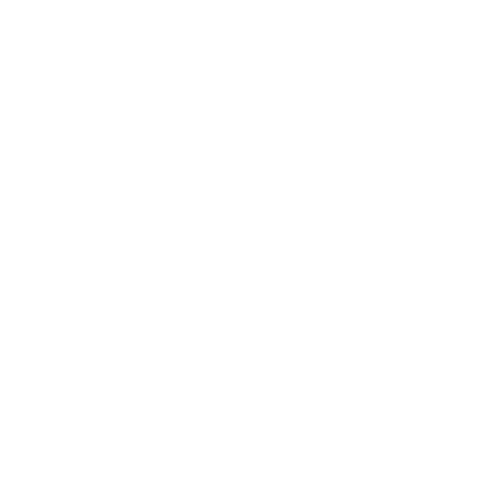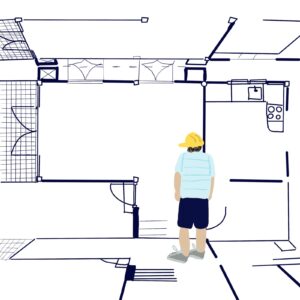el café con teclas
Gravitando hacia el peligro

“Mami, Jonathan me está molestando”, viene a quejarse mi chiquitín de 5 años, así que regaño al culpable. Pasan tres minutos. “Mami, Jonathan todavía me está molestando”, viene a darme la queja de nuevo. Así que otra vez regaño al presunto culpable, pero advierto al pequeño de que se aleje de su hermano y no le hable, no lo mire y no lo toque. Pero ya saben lo que sigue. Tres minutos más y de nuevo regresa, esta vez llorando, “Mami, ¡dile a Jonathan que pare de molestarme!”. Cuando voy a pegarle tres gritos al susodicho me contesta “Mami, yo estoy tranquilo en mi cuarto. ¡Él es el que viene a molestarme para que juegue con él, pero no quiero!”.
Así pues, mi memoria se remonta a mi propia infancia, y recuerdo el famoso proverbio árabe que mi mamá exclamaba cuando estaba en circunstancias similares, que traducido literalmente al español significa: “el juez de los niños se guindó”, porque cuando los niños se ponen a discutir, le ganan a cualquier abogado. Son todos unos expertos argumentando, y al final uno no sabe ni a quién creerle.
En mi caso, por supuesto, yo era inocente. Siempre. Todas las peleas eran culpa de mi hermano mayor, que era un torturador. Tanto, que mis amigas nunca querían jugar en mi casa, pues hasta miedo le tenían.
Pero aunque yo trataba de mantenerme lejos, de alguna manera gravitaba de vuelta al peligro y a las riñas. Por ejemplo, cuando mi mamá nos sorprendía peleando nos prohibía hablarnos, y sucedía lo siguiente: Joey, mi hermano, exclamaba en voz alta: “Alguien que le diga a Sarita que es una cabeza de huevo”, a lo que yo respondía: “Alguien que le diga a Joey que es un %*$#”, a lo que él respondía: “Alguien que le diga a Sarita que le voy a pegar”, y así iban y venían los mensajes, hasta que Joey decía: “Alguien que le diga a Sarita que si quiere jugar Atari” y yo decía: “Alguien que le diga a Joey que OK”. Jajaja… qué tontos que éramos los dos. Y nos poníamos a jugar, primero sin hablarnos, después comentando el juego, hasta que él comenzaba a burlarse cuando yo perdía, y era cuestión de tiempo para que yo terminara llorando.
La otra era cuando nos peleábamos (para variar), y mi mamá nos mandaba a cada quien a su cuarto, castigados, con la advertencia de: “¡Ahí se quedan! ¡No pueden pisar afuera de su cuarto!”. Al principio la paz era relajante, pero al rato atacaba el aburrimiento. Nuestros cuartos tenían alfombra y el estudio afuera no. La puerta de su cuarto y la mía estaban ubicadas perpendicularmente, como una L, por lo que con un poco de agilidad, podíamos pasar de un cuarto al otro sin pisar el estudio, y eso era lo que hacíamos, porque técnicamente mi cuarto era una extensión del de él. El mío era más grande, pero el de él era mucho mejor. Primero, porque me tenía ¡prohibido! entrar ahí, a menos que me invitara, y segundo, porque tenía las cosas más retro y divertidas. Paquines, juguetes y robots que mis padres le traían cuando viajaban a Oriente, y más adelante, la primera computadora que hubo en mi casa (ni hablar que él fue el único de nosotros en tener televisión en su cuarto). Ni siquiera cuando se metió en la onda de las artes marciales y se compró una katana y unos nunchacos, me podía contener de entrar a su cuarto sin permiso.
Qué tiempos fueron. Casi todos los días de mi infancia lloré por alguna maldad o tortura (como la de «el aire no es tuyo») que me hacía mi hermano. Pero cada día fue único y no cambiaría ninguno. ¡Qué suerte la de mis hijos que tienen con quién pelear!