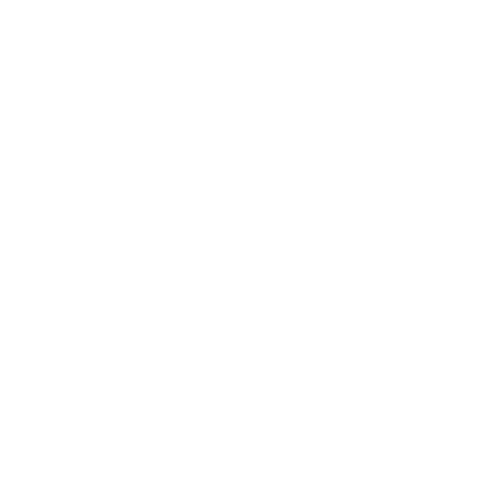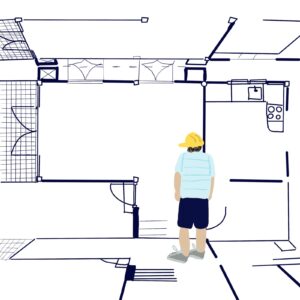el café con teclas
La silla del terror

Todavía recuerdo la pecera y los afiches que adornaban el consultorio de mi dentista. Uno era de la portada de una revista con la figura del Uncle Sam. El lugar no estaba nada mal, pero ninguna decoración en el mundo podía mitigar el terror, el pánico y las pesadillas que me generaba tener que ir allá.
Lo peor es que mi mamá programaba las citas durante las vacaciones escolares para que yo no tuviera que perder clases ni andar en corredera por las tardes, por lo que una época que debía ser de felicidad y despreocupación, para mí se convertía en un período agrio, de sentimientos encontrados. Qué miseria.
Y para acabar de rematar, cuando entrábamos al consultorio, a menudo nos encontrábamos con la hija del dentista, una niña de mi edad, tras la mesa de la recepción, cosa que mi mamá acompañaba con un “¡Viste! Mira cómo viene a ayudar a su papá. Deberías aprovechar las vacaciones y hacer lo mismo”. O sea, no solo me arruinaban el día, el mes y las vacaciones llevándome al dentista, sino que para colmo me ponían a su hija como ejemplo a seguir. Qué bazofia.
La consulta quedaba en un local ubicado por el Administration Building, en la Zona, y el dentista era gringo. Habiendo tantos dentistas en el mundo, me pregunto por qué mi mamá decidió llevarme particularmente a este, quien yo pensaría que tenía algo de militar e insensible, porque lo recuerdo gritándome “open your mouth!”, y yo llorando “¡no quiero! ¡No quierooo!”. La verdad es que si me tocaba ir en marzo, ya desde febrero tenía palpitaciones infantiles, y no estoy exagerando. Cuando el dentista sacaba el taladro para mí era como ver a Jason Voorhees de Viernes 13 con motosierra en mano.
La buena noticia es que un buen día el dentista se regresó a Estados Unidos, pero aunque los dentistas adonde migró mi mamá eran mucho más benevolentes, el daño ya estaba hecho.
No me ayudó a superar el trauma que a los 10 años me partí una muela mordiendo un chiclets Adams. Pocas noches después de ese incidente me desperté con un dolor agonizante. Mi mamá solo atinó a recetarme un remedio casero de su propia infancia: algodones impregnados con arac, un licor de anís, para anestesiar el dolor a esas horas improbables. Pobre yo, necesité un root canal por culpa de un chicle.
A raíz de todas esas malas experiencias, hoy en día hago lo que sea necesario con cepillo, hilo dental y blanqueadores caseros en mano para terminar por esos lados lo menos posible.