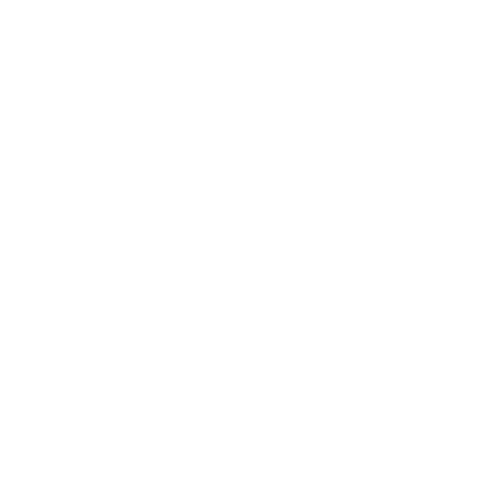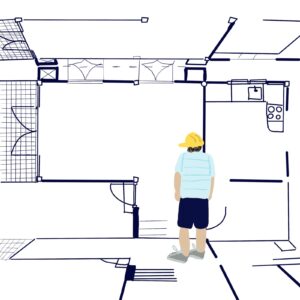el café con teclas
Una tarde con mi hijo

Hurgando en mi cartera en busca de mis llaves, saqué una pastilla en un envoltorio plástico anónimo. Me reí al verla.
Hace unas semanas mi chiquitín estaba de cumpleaños, y cuando le pregunté qué quería que le diera de regalo, me dijo que lo recogiera de la escuela y lo llevara a pasear. Como ven, ¡hasta un niño de ocho años sabe que el regalo más valioso es el tiempo!
Mi plan era llevarlo a comer un helado y dar un paseo antes de volver a la casa y cantarle happy birthday con sus hermanos. Pero no sé cómo terminé metida en Gamebox un viernes a las 3:00 de la tarde. No es nada personal, pero sufro en ese y todos los lugares de su categoría. Puede ser por la bulla, las luces o el exceso de niños ajenos, pero tiendo a salir con migraña. Por fortuna, en esta ocasión nos fue bien porque, por ser un día de semana, el sitio estaba casi vacío.
Me salvé en otra cosa. El barco Vikingo estaba apagado. Ya no tendría que buscar pretextos, inventar excusas ni convencerlo de que no me puedo subir en esa cosa. La última vez que me monté, que de hecho fue también la primera y única, fue por complacerlo, y mientras ese aparato se mecía de adelante hacia atrás, él gritaba de alegría y yo clamaba con desesperación.
Jugamos air hockey, y yo que llegué a la mesa con la idea de “dejarlo ganar”, terminé derrotada todas las veces por su propio mérito. Hasta me metí un autogol, sin planearlo. Me tragué mi condescendencia. ¡El chiquillo juega bien!
También me hizo montarme en un simulador de carrera de autos. El aparato tenía hasta abanico y todo era tan real, que en una de las “curvas” uno de mis aretes se zafó y salió volando. Qué bien que lo encontré.
Pero entre tanta diversión, hay algo que de verdad me resultó entretenido: la máquina de sacar pastillas. No puedo creer cómo los niños (o al menos los míos), se empecinan en tratar de sacarle pastillas, que francamente lucen inapetecibles, y uno no tiene ni la más remota idea de cuánto tiempo llevan ahí metidas. Si tuviera que adivinar, diría que desde la prehistoria.
Una y otra y otra vez mi chiquitín pasaba la tarjeta para activar el juego, calculaba la distancia, el espacio, el ángulo, todo, para dejar caer la pinza con la anticipación de agarrar pastillas. Se ponía tenso, y cuando lograba prensar algo, hasta que daba un saltito de la emoción. Yo le decía “Gabu, ya, deja eso. Si quieres pastillas, te las compro”, pero no, él quería sacarlas. No importa que casi todas las golosinas eran genéricas y en envoltorios indeterminados. Para él, cada dulce que iba sacando era como un colorido y diminuto trofeo, un motivo de orgullo, algo que para un niño no se puede comparar ni con las golosinas más sofisticadas.
Lo mejor (o peor, no sé), es que a medida que iba sacando su botín me decía “mami, guárdamelas en tu cartera”. Un rato después nos fuimos de ahí, yo con un chorro de pastillas chinas dispersas en mi cartera, y él que jamás probó ni una (yo tampoco; después las regalé).