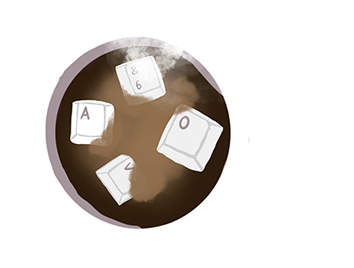CAFÉ CON TECLAS
Mi cocina llora

Y NO ES POR PICAR CEBOLLA.
El olor a sofrito esta mañana demoró en llegar.
La estufa apagada y los sobres inmaculados de la cocina cuentan una historia que no quiero escuchar.
La Yami se fue, después de casi 10 años de ser parte de nuestra casa.
Junio 2013. El mayor de mis hijos tenía 13 años, el menor cumplía tres, y mi dedo aún portaba un anillo de casada.
Eran tiempos en que la puerta frontal parecía giratoria: muchachas entraban y salían sin parar.
Hasta el día en que alguien me habló de la hermana de la prima de una compañera de trabajo. Así llegó Yamileth, con ojos abiertos y boca cerrada. Tímida siempre, a menos que entrara en confianza. “¡Comida!”, le respondía con humor a los niños -que por cierto, ya no son niños-, cuando le preguntaban que qué había para cenar.
El tiempo es un vaso donde se revuelven infinitos recuerdos, por eso no distingo cuáles sucedieron primero y cuáles ocurrieron después.
Era espléndida con al aceite y a veces se le iba la mano con la sal, pero su ingrediente favorito siempre fue el cariño, que incorporaba con su implemento de cocina predilecto: la dedicación. Aprendió tan bien el sabor de mi cocina, que mis hijos a menudo decían que mis propias recetas ya le quedaban mejor a ella. No me gustaba escuchar eso, y de hecho lo refutaba, aunque en el fondo admitía que su presencia en nuestras vidas era una bendición.
Cuando Cosa #3 se fue a la universidad, ella lloró más que yo. Fue aliada incondicional de los emprendimientos gastronómicos de Cosa #4. Yo ponía el capital de mala gana para el negocio clandestino de matbuja, pero ella regalaba con una sonrisa la mano de obra.
Cada vez que yo me embarcaba en la misión imposible de hacer dieta, era Yami la que se preocupada por que yo comiera lo que el régimen dictaba. Tanto, que entrada la noche, cuando yo sucumbía a los chocolates que mantengo escondidos en mis gavetas, me tocaba descartar en secreto las envolturas. Me daba pena que Yami se enterara de que el pollo asado y la ensalada de lechuga que me había preparado para el almuerzo había sido por el gusto.
En cierta ocasión, llegó de su día libre con un obsequio. Un tuppercito plástico en el que había escrito sobre la tapa: ”con mucho cariño para mi jefa Sarita”. Eran los tiempos de la dieta de los batidos, en que me llevaba el polvo para la bebida de la tarde en una bolsa a la oficina, y este invariablemente se me regaba. He recibido muchos regalos, pero pocos tan especiales como ese.
Cuando volví al mundo laboral, Yami me empacaba la lonchera y fue ella quien tomó la batuta de ama de casa. Hubo días, muchos, en que yo no tenía cabeza para procurar la cena. A veces hasta se me olvidaba, pero cuando volvía a mi casa, siempre había algo rico hirviendo a fuego lento sobre la estufa.
Por casi una década compartimos un vagón en el tren de la vida, me apoyó en dietas, sorteamos cuarentenas y una pandemia. Fue testigo de relaciones que se disolvieron como un cubito de pollo en agua caliente y alegrías que se cocieron en el microondas. Yami fue hasta content manager, pues más de tres fotos en mi cuenta de Instagram fueron tomadas por ella.
El año pasado tomó sus vacaciones de un mes, que se convirtieron en dos y se sintieron como cuatro. Me preguntaba alarmada que qué haríamos el día en que se fuera, sin imaginar que eso sucedería ahora.
Mil gracias por todo Yami. Te vamos a extrañar.